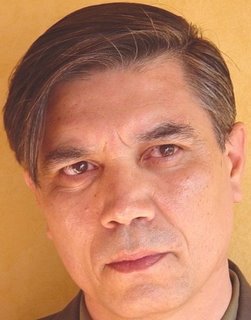 No entiendo por qué el V Congreso debería dar especial cuenta del denominado «proceso rectificador». El V Congreso, como cualquier congreso del PDC, en sí mismo entraña la expectativa de un cambio que lo abarca todo. Esto, por una razón elemental: el congreso es la máxima instancia de deliberación y de decisión política de la Democracia Cristiana. El Congreso es soberano y, en consecuencia, puede resolver desde impulsar un proyecto de ley, pasando por sancionar el programa de gobierno del Partido, hasta introducirle enmiendas a su declaración de principios.
No entiendo por qué el V Congreso debería dar especial cuenta del denominado «proceso rectificador». El V Congreso, como cualquier congreso del PDC, en sí mismo entraña la expectativa de un cambio que lo abarca todo. Esto, por una razón elemental: el congreso es la máxima instancia de deliberación y de decisión política de la Democracia Cristiana. El Congreso es soberano y, en consecuencia, puede resolver desde impulsar un proyecto de ley, pasando por sancionar el programa de gobierno del Partido, hasta introducirle enmiendas a su declaración de principios.Por lo tanto, de semejante debate se puede esperar el juicio de la colectividad sobre la gestión del senador Adolfo Zaldívar, tanto como el examen de las transformaciones sociológicas del electorado, así como de su adhesión concreta a las opciones ofrecidas por el Partido. Y, con igual lógica, y algo sobre lo que tengo la más plena convicción, el V Congreso debería diseñar el Programa de Gobierno del Bicentenario y, por cierto, perfilar los liderazgos que habrán de conducir al Partido en dicha etapa. Soy conciente de que esta idea despierta sospechas. Hay quienes sostienen que es prematuro, porque oscurece los logros y desafíos de un gobierno que, como el de Michelle Bachelet, recién se inicia. Otros plantean que es improcedente confundir los planos. Que una cosa es el debate ideológico y otra muy distinta la discusión política. Que un asunto es el proyecto del Partido y otra la lucha municipal, parlamentaria o presidencial.
No comparto esos argumentos. Creo que esta estricta separación de niveles sólo consigue inhibir la revisión «post vía no capitalista de desarrollo» de la teoría y práctica de la Democracia Cristiana. ¿Qué resultados arroja en los hechos este método? Que no se puede discutir el modelo económico, porque los temas prioritarios son los valóricos. Que no se pueden discutir los valores, porque los problemas son políticos. Que no se pueden discutir los temas políticos, porque las urgencias son programáticas. Y así, hasta configurar el círculo vicioso del ningún debate sobre ningún asunto. Lo último que he escuchado es que no se pueden realizar las elecciones territoriales, porque contaminan el proceso de deliberación al anteponer los intereses de poder por sobre los de la sana reflexión.
La Democracia Cristiana es un partido político; lo suyo es el poder político. Es un partido en estado de congreso; todos dialogan sobre todo. Es un partido que organiza el consenso; donde el método que organiza la deliberación lúcida y explícita, es el que hace la diferencia.
En consecuencia, no veo riesgo alguno en que la más variada gama de centros académicos, incluso no partidarios, recojan los más diversos aportes y los traduzcan en nociones susceptibles de ser votadas. No veo riesgo alguno en que ideas livianas, plagadas de perogrulladas, entren en el cotejo racional de propuestas. No veo riesgo alguno en que emerja de este proceso la futura candidatura presidencial de la Democracia Cristiana. No veo riesgo alguno en que caduquen encostradas y agotadas estructuras internas, si en su reemplazo surgen nuevos y vigorosos modos de participación.
Hoy por hoy -casi cuatro décadas después de aquella intensa y, por ello, decisiva junta nacional de 1967 que, como ninguna, fijó un punto de inflexión en el Partido- nadie gana un congreso porque escribe la pauta de conversación. Nadie impone un programa por ser dueño de una ONG. Y nadie domina las comunicaciones por controlar un blog. En la era de Internet, el poder se produce y distribuye de maneras algo más complejas.
Donde sí veo un riesgo potencial es en el difícil funcionamiento de la Comisión Organizadora del Congreso, constituída y mandatada por la Mesa Nacional y el Consejo para resolver dudas como las formuladas por el abogado David Herrera. Donde sí veo riesgo es en la ausencia parcial o total de varios de sus miembros, precisamente cuando hay que zanjar esos problemas metodológicos. Donde sí veo riesgo es en cierta incapacidad para sentar en sillas que permanecen virtualmente vacías, a quienes quieren, pueden y deben aportar.